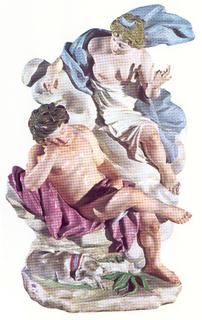El montaje del amor verdadero
Una imagen femenina es captada espontáneamente, sin ser resultado de una operación voluntaria concreta ni dándose a avisar previamente. Es un instante casual, fotográfico, destinado a dejar de ser significativamente perecedero para constituirse en el formato de una foto borrosa una imagen suprema de culto. Habiendo o no anteriormente fantaseado con la presencia de otras mujeres, desde el instante en que se toma esa fotografía el deseo que antes fue una especulación veleidosa se transforma un impulso definido y constante que emana de una más pura impresión, la impresión de esa fotografía. La presencia de esa imagen borrosa que causa una profunda impresión es perenne, y más allá de que la mujer de la cual se originó sea en el momento o en el futuro partenaire, la imagen por cierto se le abstrae y pasa a ocupar un sitio en lo alto desde el cual se ilumina a todos los demás con su emanación de sentimientos. La fotografía, irreproducible e insondable, contiene y obliga a la definición de lo sublime, lo supremo, el eterno; sin proveernos por ello jamás un ejemplo de su significado. Es cual el Dios de los judíos fuera presentado a Moisés: inefable, carente de una figura concreta, de ninguna forma materializable. Queda el recuerdo de su dorso, pero no de su cara, y sin embargo, es muy cierta su existencia. Como el protagonista de Demian, es un concepto que si se lo procura dibujar se escabullirá en la aparición de una imagen disconformante, angustiante, tal vez asociable a un conocido espectro amenazante, ajeno a la sensación de sublimidad que la fotografía nos incita. De ella surge la veneración que le da a ella y a uno sentido; ella convoca a su venerador a contemplarla infinitamente, a medir a las mujeres del mundo en relación a su imagen, a desearla profundamente y sacrificar todo por ello.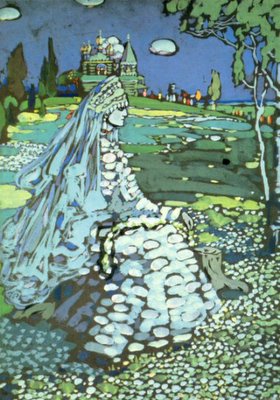 El adolescente, con su fotografía de culto, aún debe foguearse en la experiencia misma. La fotografía puede conducirlo por el camino de cien mujeres o por el camino de la soledad, mas en nada se diferencia una situación de la otra. La imagen, tan ineludible y tan forzosa, condena a su portador a anhelarla tan profundamente que por largo tiempo los encuentros con mujeres en la realidad se manifiestan como una ausencia apremiante; es a causa de esto que, también para quien la compañía ha abundado, el sentimiento de inconformidad y la imperiosidad de abandonar y emprender una nueva búsqueda una y otra vez, la reducen a la nada. El deseo de la imagen es la fuerza de un universo y su consecución, con sus vaivenes, llena de sufrimientos, es una promesa de la cual ni en lo más mínimo se descree de que se cumplirá imperativamente. Ergo, la eterna búsqueda del adolescente se fundamenta en una confianza inquebrantable que construye desde el primer momento una fe teleológica. El encuentro de la sublimidad está para él escrito en la historia, y por ello, todo avatar, todo disgusto, sólo es una etapa necesaria en el viaje hacia lo sublime, y en tal condición, afortunadamente, capaz de ser sobrellevado.
El adolescente, con su fotografía de culto, aún debe foguearse en la experiencia misma. La fotografía puede conducirlo por el camino de cien mujeres o por el camino de la soledad, mas en nada se diferencia una situación de la otra. La imagen, tan ineludible y tan forzosa, condena a su portador a anhelarla tan profundamente que por largo tiempo los encuentros con mujeres en la realidad se manifiestan como una ausencia apremiante; es a causa de esto que, también para quien la compañía ha abundado, el sentimiento de inconformidad y la imperiosidad de abandonar y emprender una nueva búsqueda una y otra vez, la reducen a la nada. El deseo de la imagen es la fuerza de un universo y su consecución, con sus vaivenes, llena de sufrimientos, es una promesa de la cual ni en lo más mínimo se descree de que se cumplirá imperativamente. Ergo, la eterna búsqueda del adolescente se fundamenta en una confianza inquebrantable que construye desde el primer momento una fe teleológica. El encuentro de la sublimidad está para él escrito en la historia, y por ello, todo avatar, todo disgusto, sólo es una etapa necesaria en el viaje hacia lo sublime, y en tal condición, afortunadamente, capaz de ser sobrellevado.
Este viaje en busca de lo sublime, como una travesía desde la Tierra a un punto oscuro y lejano del Universo, solitario y afligido, lleno de esperanzas y portador de una certeza que se revelará falsa, arriba un día a su punto más lejano, desde donde comienza el regreso. Aquel día es el momento en que el miedo a la soledad y el desconcierto eterno aflora por doquier alrededor de la imagen de culto. -¿Debo “olvidarla”?- Es la interrogación más frecuente que se responde con otra interrogación -¿Olvidar a quién, si en realidad no hay nadie allí?- Comprender que la imagen es apenas una ficción, con mucho sentido, pero una ficción al fin, acaba provocando una impresión de desasosiego mucho más profunda y, en un primer momento, difícilmente superable. El advenimiento de una aflicción total en el joven es, aunque sus cavilaciones lo hagan vacilar, la puerta de salida, o mejor dicho, la puerta de entrada a la superación de su soledad y de su lejanía. La aflicción es la fase más esperanzadora para el joven, pues gracias a ella comienza a descubrir nuevos sentidos para sus sensaciones; y lo más primordial es que aparece por primera vez la conciencia de su responsabilidad, que le pertenece a él y sólo a él. Lo que haga tendrá consecuencias sobre lo que será, lo que sentirá, lo que vivenciará, y es a causa de esta nueva impresión que se inicia el desprendimiento de lo que en adelante puede representarle su tara: esa idea teleológica de que su historia está escrita y que vale esperarla a que finalmente se concrete. Pero se trata de un desprendimiento muy particular, pues nunca se abandonará del todo la idea de la historia ya escrita. Evidenciará que su historia será la historia de la imagen, su destino estará esbozado en esa imagen, aunque se trata de un destino que no se conoce ni jamás se conocerá. Por eso, cada acción que uno lleve a cabo es consecuencia y causa de otra acción en un nuevo escenario creado por la acción anterior, es decir, la compañía, la sensación de realización personal en el amor, será obra de cada uno; y justamente, cada sucesión de aciertos y de sensaciones de satisfacción serán al menos la seguridad de que se alcanzó una experiencia inherente e imprescindible para quien se ha elegido como destinatario de un fin elevado. Contrariamente, muestra de lo contrario será cada sucesión de faltas de virtud e ineficacias.
Cuando el joven haya asumido su condición, entonces su camino hacia el amor verdadero estará señalado en el nacimiento del Hombre “decidido”. Un hombre afligido por su destino y consciente de sí mismo y de su deber será quien al cabo se conduzca día a día con el recuerdo y el deseo de esa imagen que encontrará en su mujer “verdadera”, lejos de toda idealización, en una compenetración incondicional con el amor y su deleite; descifrando la presencia de los atributos de la imagen en la mujer “verdadera”, que es tal no por cómo es, sino por su trascendencia celestial que lo honra.
Marc Papàïs, Conde de Erialplatonia
Noviembre de 2005